Cuando la cultura no sirve para nada
(y por eso lo es todo)
Por María Alejandra Padilla
Nos enseñaron que la cultura no sirve para nada. Que el arte no da de
comer. Que las humanidades son un lujo decorativo. Nos educaron en la lógica de
la utilidad, donde todo lo que no produce ganancia es visto como un gasto, una
pérdida de tiempo. En ese sistema de pensamiento, la cultura se convierte en
algo marginal, y lo humano se reduce a su función.
Y sin embargo, cuando todo se rompe —cuando experimentamos una crisis, un
duelo, cuando vivimos en guerra o aislamiento— lo que nos salva no es la
eficiencia, ni la producción, ni la velocidad. Lo que nos sostiene es la
poesía, la música, la memoria, los rituales. Lo que nos abraza es eso “inútil”
que llevamos dentro, y que sin embargo nos hace profundamente humanos.
Esa es la paradoja de la cultura: no sirve para nada... y sin embargo lo
sostiene todo.
No es solo una paradoja social. También lo es en las organizaciones,
donde paso mis días. Porque así como en la sociedad la cultura se expresa en el
arte, las costumbres, los modos de habitar, en las organizaciones se manifiesta
en las prácticas, los símbolos, los vínculos. Pero allí también corre el riesgo
de volverse herramienta. De reducirse a un “recurso” al servicio de la
rentabilidad. De perder su potencia transformadora cuando se la utiliza
únicamente para generar una utilidad.
¿Y qué pasa cuando la cultura pierde su raíz? Cuando se transforma en
adorno, en cliché, en protocolo… lo que queda es vacío. Las personas se
materializan. Se convierten en capital humano. El alma de la organización se
adormece.
La raíz de la cultura organizacional está en las personas, y más aún en
la esencia de quienes lideran. No es un activo que se gestiona, es una vivencia
que se encarna. Es el modo en que una organización decide mirar al mundo,
vincularse con su entorno, dar lugar a lo inesperado. Y cuando esa mirada se
desconecta de lo humano, cuando se prioriza el control por sobre el cuidado, lo
medible por sobre lo vivible, entonces emerge la enajenación. Se trabaja mucho,
se produce mucho, pero se habita poco y con el tiempo inevitablemente se acaba
produciendo poco.
Byung-Chul Han, al hablar de la sociedad del rendimiento, señala que ya
no es el poder externo el que oprime, sino la presión interna por
autoexplotarse, por ser más productivos, más eficientes, más útiles. En esa
lógica, todo lo que no encaja en la categoría de “útil” es descartado. Incluso
lo humano.
Pero lo humano no puede medirse con los mismos indicadores que la
productividad. No se trata de romantizar el desorden, sino de recuperar el
sentido. Porque como dice Silvia Rivera Cusicanqui, hay saberes que no se
piensan, sino que se sienten y se viven. Saberes sentipensantes. Y las
organizaciones necesitan también ese tipo de saber, ese que no aparece en los
balances pero que se intuye en el ambiente, en los gestos, en las ausencias.
Las culturas —las sociales, las organizacionales— se sostienen cuando
están vivas, no cuando son útiles. Y sin embargo, una cultura viva puede
transformar profundamente lo que entendemos por utilidad. Puede reordenar
prioridades, redefinir lo que se considera valioso. En otras palabras, puede
hacer que lo esencial vuelva a importar.
Y cuando eso sucede, algo poderoso ocurre: los resultados también
llegan. Porque las llamadas organizaciones de alto desempeño no son aquellas
que exprimen más a su gente, sino las que logran generar contextos humanos
donde las personas pueden desplegar lo mejor de sí. Son organizaciones que
alcanzan resultados extraordinarios no a pesar de cuidar su cultura, sino
precisamente porque la ponen en el centro. Intervienen en lo humano, en lo
simbólico, en lo profundo. Y es desde ahí, desde esa cultura viva, emergen la
innovación, la colaboración, la resiliencia.
Por eso sensibilizar en las organizaciones no es un acto blando, ni
naïf. Es un acto político. Es mirar a las personas no como engranajes sino como
portadoras de mundo. Es comprender que cada quien trae consigo una historia, un
lenguaje, una tierra, una herida, y que desde ahí también se construye lo
colectivo.
En momentos en que todo se vuelve número, dato, métrica, es urgente
recordar que lo que da sentido a nuestras vidas no se puede graficar. Lo que
nos salva —como personas, como organizaciones, como sociedades— es justamente
aquello que no sirve para nada: cantar, escuchar, reír, hacer silencio, mirar
sin pedir resultados.
Recuperar esa dimensión no implica abandonar la utilidad, sino ponerla
en su lugar. Como consecuencia, no como norte. Como una posibilidad, no como
una imposición.
Porque las culturas que sobreviven no son las más eficientes, son las
que saben cuidar.
Y quizás de eso se trate: de volver a cuidar. Lo que somos. Lo que
hacemos. Lo que compartimos. Aunque no sirva para nada. O justamente por eso.
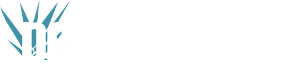






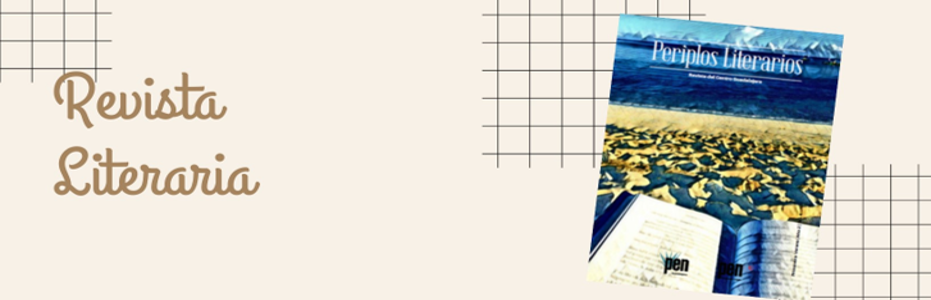




.jpg)









